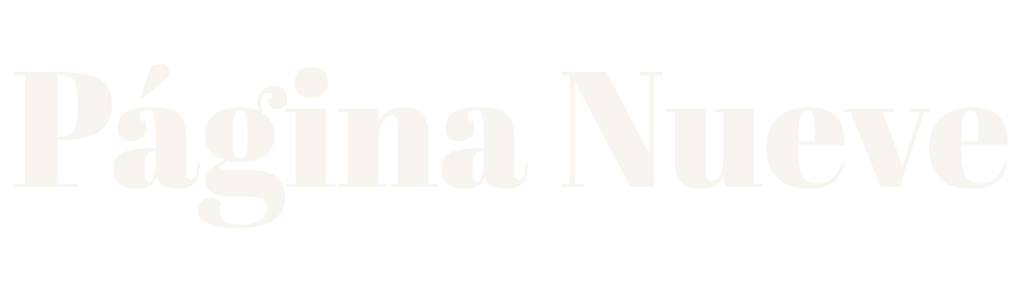El Grito Inclusivo de Sheinbaum: Reescribiendo la Historia con Justicia de Género
Por Miguel Sanz Ortiz
Bajo el repique de campanas el 15 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum transformó un ritual centenario en un acto de reafirmación histórica. Al gritar “¡Viva la Corregidora!” sin el apellido Domínguez y destacar a Manuela Medina, conocida como “La Capitana”, una indígena cuya lucha quedó sepultada por el tiempo, se abrió una ventana hacia las voces olvidadas de la Independencia. Este gesto, más allá de su carga simbólica, plantea una pregunta esencial: ¿puede el estado de derecho evolucionar para abrazar narrativas marginadas y construir una justicia más amplia? La respuesta no está en los aplausos ni en las críticas, sino en cómo las instituciones traducen este reconocimiento en leyes y políticas que den sustancia a la igualdad.
La historia mexicana ha sido, durante siglos, un relato tejido por hombres. Josefa Ortiz de Domínguez, la Corregidora, y Manuela Medina, líder indígena en la resistencia, representan hilos que el tiempo intentó deshilachar. El grito de Sheinbaum no solo las rescató del olvido, sino que desafió la tradición patriarcal que las redujo a sombras. Las reacciones ante hecho se dividen algunos celebran un avance feminista, otros lo ven como un distractor ante feminicidios y desigualdad persistente. Esta dualidad no debilita el acto, sino que lo enriquece, recordándonos que el estado de derecho no vive en gestos aislados, sino en un compromiso continuo con la justicia. La ley debe responder con reformas que garanticen que las mujeres, históricamente invisibilizadas, encuentren eco en aulas, tribunales y políticas públicas.
Este momento llega en un contexto de avances tangibles. El aumento del 12% al salario mínimo para 2025 y la reciente pensión para mujeres de 60 a 64 años son pasos que reflejan un esfuerzo por reparar desigualdades estructurales. Sin embargo, el estado de derecho exige más, una educación que incorpore estas heroínas en los currículums, no como anécdotas, sino como pilares de nuestra identidad. Manuela Medina, por ejemplo, encarna la resistencia indígena que aún lucha por reconocimiento legal y territorial. Hacerla parte de nuestra narrativa colectiva fortalece el principio de que la ley no solo protege derechos, sino que los construye desde la historia.
Un hecho que no escapa a la realidad es que, si el grito inclusivo debe tener sentido, debe acompañarse de acciones concretas como leyes que endurezcan sanciones contra la violencia de género, programas que empoderen a mujeres en zonas rurales y un sistema judicial que no se doblegue ante prejuicios.
Este acto no es un triunfo político, ni un fracaso simbólico; es un espejo donde se refleja la capacidad del estado de derecho para adaptarse. Las instituciones deben recoger este impulso y convertirlo en legislación que honre a todas las contribuyentes históricas, desde las insurgentas hasta las madres que sostienen economías informales.
En un país donde la memoria ha sido selectiva, este grito puede ser el inicio de un proceso legal que no distinga entre sexos ni clases, sino que eleve a todos como sujetos de derecho.
La Independencia no fue solo un acto de liberación territorial; fue un grito por justicia que aún resuena. Hoy, al incluir a Josefa y Manuela, se nos pide no solo recordar, sino actuar. El estado de derecho tiene la herramienta: la ley. Depende de nosotros que no quede en tinta, sino que se convierta en el cimiento de una nación más justa.